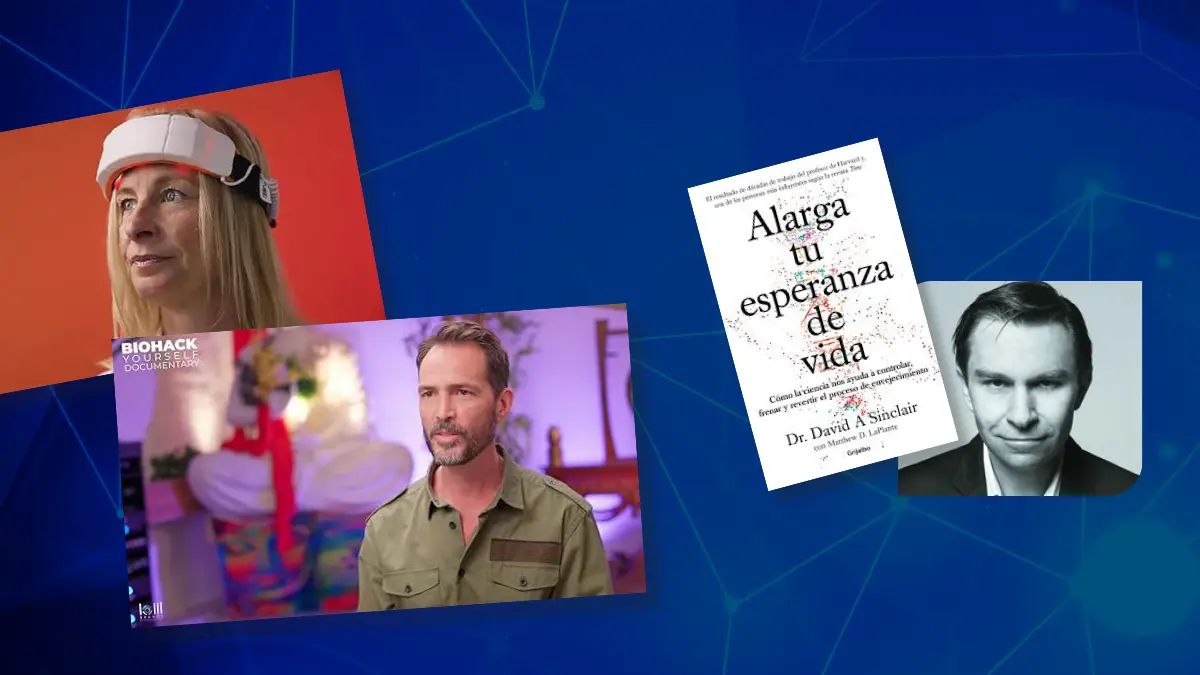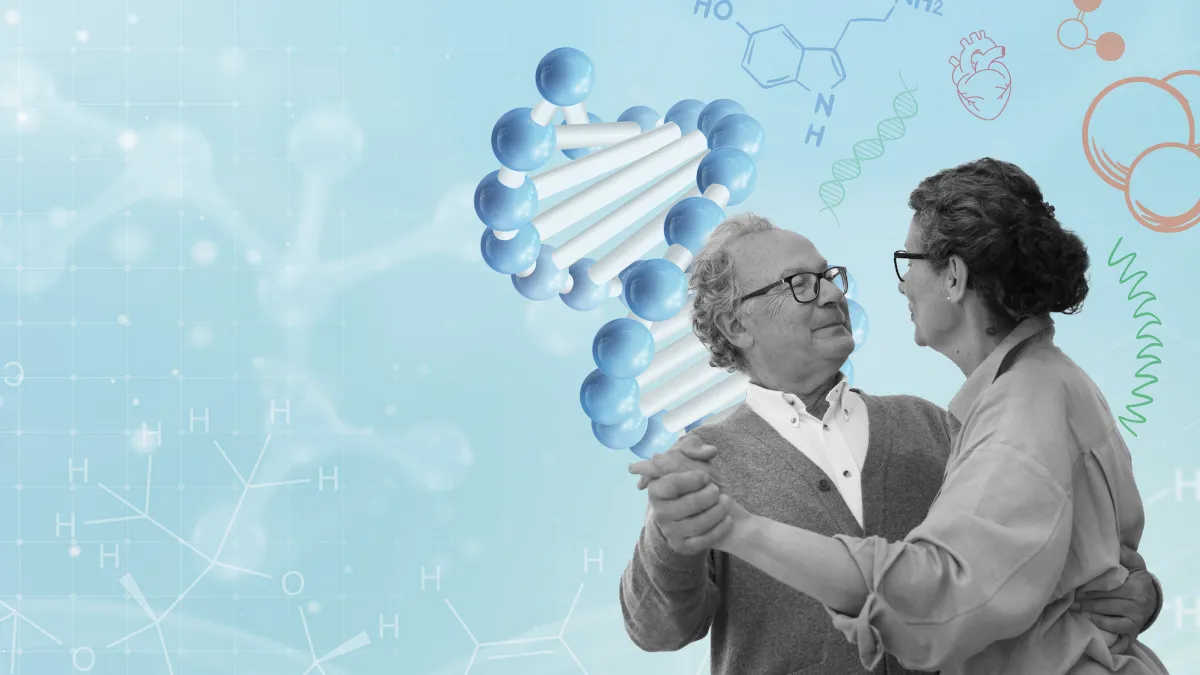La demencia es un síndrome clínico que se manifiesta a través de un conjunto de síntomas: pérdida progresiva de la memoria, dificultades en el lenguaje, desorientación, alteraciones en el juicio, y, en etapas avanzadas, la pérdida de autonomía. No se trata de una enfermedad única, sino de un estado que puede ser causado por distintos padecimientos. El más común es la enfermedad de Alzheimer, que representa entre el 60 y el 70 por ciento de los casos de demencia en el mundo. En México, se estima que aproximadamente el 7.8% de las personas mayores de 60 años viven con esta enfermedad.
Más allá de las cifras, entender qué provoca esta pérdida progresiva de las funciones mentales fue, en mi caso, una necesidad personal. Una experiencia familiar cercana me impulsó a estudiar la memoria desde una perspectiva molecular. Quería comprender qué ocurre en el cerebro cuando esa capacidad comienza a fallar. Qué mecanismos hacen posible recordar, conectarse con los demás, con uno mismo, y cómo esos mismos procesos pueden, poco a poco, dejar de funcionar hasta borrar lo más esencial de la identidad.
La demencia no es una enfermedad específica, sino un conjunto de síntomas que reflejan el deterioro progresivo de las funciones mentales.
Desde la ciencia, hoy sabemos que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la acumulación anormal de ciertas proteínas en el cerebro, que interfieren con las funciones de las neuronas —las células encargadas de transmitir información—. Una de esas proteínas es la beta-amiloide, que al agruparse forma placas entre las neuronas e interrumpe su comunicación. Otra es la proteína tau, que normalmente estabiliza la estructura interna de la neurona, pero que en esta enfermedad se modifica y forma ovillos que la dañan desde dentro.
Estos depósitos de proteínas provocan la muerte progresiva de las neuronas y el encogimiento del cerebro, afectando de forma irreversible funciones como la memoria, el lenguaje o la orientación espacial. Las placas y ovillos fueron descritos por primera vez en 1906 por el neurólogo Alois Alzheimer, al estudiar el cerebro de una mujer con demencia de inicio temprano.
Durante mucho tiempo, estos daños solo podían observarse después de la muerte. Sin embargo, los avances científicos han permitido desarrollar herramientas para detectar la enfermedad en vida, como pruebas neuropsicológicas, estudios de imagen cerebral y análisis de sangre que detectan biomarcadores asociados al daño neuronal.
Con este conocimiento, se han identificado dos formas principales de Alzheimer. Una es la hereditaria o familiar, menos común y de aparición temprana; la otra es la esporádica, que representa la mayoría de los casos y aparece en edades más avanzadas. Esta última no tiene una única causa, sino que resulta de una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Por eso, aunque no se puede prevenir por completo, sí se ha demostrado que ciertos hábitos ayudan a reducir el riesgo o a retrasar su aparición.
Mantener una alimentación saludable, realizar actividad física regular y conservar una vida social activa son prácticas que benefician la salud del cerebro. Estas acciones contribuyen a fortalecer la llamada reserva cognitiva: la capacidad del cerebro para adaptarse al daño y seguir funcionando por más tiempo. No eliminan el riesgo, pero sí permiten que el deterioro sea más lento o menos severo.
En México, se estima que más de un millón de personas mayores de 60 años viven con demencia.
Ante el envejecimiento acelerado de la población, México enfrenta un crecimiento sostenido de personas mayores que vivirán con alguna forma de demencia. Esto implica repensar nuestros sistemas de salud, las redes de apoyo y los modelos de cuidado, que en muchos casos son aún insuficientes. La carga de esta enfermedad no recae solo en quien la padece, sino también en sus familias, especialmente en las personas cuidadoras, que asumen responsabilidades físicas, emocionales y económicas a menudo invisibilizadas.
La investigación científica continúa en marcha, con nuevas terapias, estudios genéticos y estrategias de detección temprana. Pero mientras se encuentra una cura, es urgente fortalecer el conocimiento social sobre el Alzheimer, promover el diagnóstico oportuno y construir una cultura del cuidado.
Acompañar a una persona con Alzheimer no significa solo tratar síntomas: es reconocer su historia, sostener su dignidad y ofrecerle un entorno afectivo y comprensivo. En una sociedad que envejece, la memoria no puede ser solo una función biológica: también es una responsabilidad colectiva.